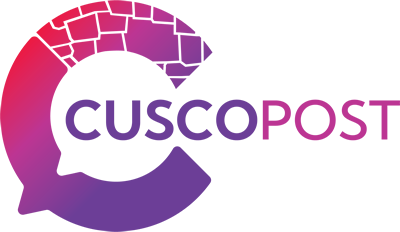Un libro: según Woolf, es un compañero silencioso, testigo fiel de nuestras aventuras, penas y alegrías; según Gabo, una ventana por la cual nos asomamos a otros mundos que podrían ser los nuestros o no; y según Borges, una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector.
Por José Víctor Salcedo
Era sábado, estoy seguro. En la casa de adobe de mi abuela Carmen había encontrado, por azar, en un cajón de cachivaches, El caballero Carmelo y otros cuentos, mi primer libro. Me eché en un campo verde, verdísimo y sin límites. Alrededor mío había ovejas y vacas a las que debía cuidar. Desde el fondo me miraba un apu cubierto de ichu, y algunos capulíes, eucaliptos y cipreses. El viento corría, viejo y rumoroso.
Abrí el libro. Las hojas estaban amarillas y mohosas; se habían pegado. Las separé una tras otra y empecé a leer. Amé al Carmelo; odié al Ajiseco. Sentí el calor de hogar, la ausencia de papá y el amor entre hermanos. Más tarde sabría que, con el Carmelo, Valdelomar comenzó el cuento moderno. No fue el único, claro.
-
Recomendados:
- Productores cafetaleros destacan la Noche del Café como impulso clave para su expansión
- Transportistas evalúan subir el pasaje en Huancayo y algunas rutas ya aumentaron 50 céntimos
- Fanny Cornejo: Ciencia, conservación y liderazgo femenino desde Yunkawasi
No recuerdo haber leído antes un libro. Fue el primero. Tenía tal vez diez años o más, y estaba acostumbrado a oír los cuentos de memoria, de la boca de mi mamá Emilia y de mi abuela. No había para comprar libros. La carencia era el único pan nuestro de cada día.
Los años pasaron y dejé de leer libros completos. Me acostumbré a resúmenes baratos de literatura universal y literatura peruana. Pasaron más años y, por fin, pude comprar libros y leer otra vez con el mismo asombro con que leí el Carmelo. No leí para saber más; leí para no sentirme solo, para vivir otras vidas, para que algo me hablara.
No sé qué piensen ustedes, pero un libro puede serlo todo y nada al mismo tiempo. Todo, en la mano de un lector. Nada, si no se lo lee.
El libro lo ha sido para mí una puerta hacia otros mundos: al mundo distópico que imaginó Bradbury en Fahrenheit 451, donde leer estaba prohibido y unos bomberos quemaban los libros en vez de salvarlos; y al universo imaginado por Orwell en 1984, con una dictadura totalitaria donde se anulaba el pensamiento libre, se censuraban los libros y se reescribía la historia.
Poco a poco me fui abriendo a mundos realistas y fantásticos, íntimos y poéticos, apocalípticos y distópicos. Mundos como los construidos por Faulkner, centrado en el conflicto interno, en la memoria y en el lenguaje como filtro; o por Flaubert, con su obsesión por la exactitud y el estilo, que lo abarcaba todo, desde la vida externa hasta la precisión formal; o por Stendhal, con su ansia de reflejar la vida tal como es, con sus pasiones, su fealdad, su caos.
Ya sumergido en ese mundo de palabras, conocí escenarios con dragones y duendes, naves espaciales y agujeros negros, mundos perturbados y a punto de destruirse. Visité el universo de hechiceros y dragones de K. Le Guin. Ella decía que «las personas que niegan la existencia de los dragones suelen ser devoradas por dragones. Desde dentro». Hablaba, desde luego, de los miedos, los deseos, las fuerzas inconscientes, las cosas profundas del alma humana.
Un libro: según Woolf, es un compañero silencioso, testigo fiel de nuestras aventuras, penas y alegrías; según Gabo, una ventana por la cual nos asomamos a otros mundos que podrían ser los nuestros o no; y según Borges, una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector.
Un libro es todo eso y mucho más, por supuesto.
Me gustaría volver. Echarme en el campo verdísimo de mi infancia. Leer rodeado de ovejas y vacas. Mirar al apu. Escuchar al viento, más viejo, rumoroso y eterno.