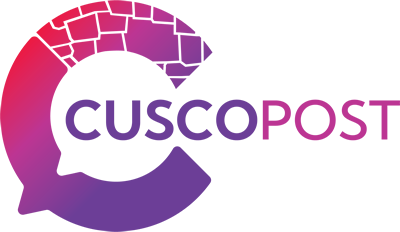Hoy, 18 de agosto, se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha que nos recuerda que estamos entrando a una etapa crítica del año. En las próximas semanas, el Senamhi empezará a emitir alertas en distintas regiones, donde la combinación de radiación solar intensa, ráfagas de viento, vegetación seca y ausencia de lluvias convierte a los territorios en escenarios altamente inflamables.
Como sucede cada año en esta temporada, las noticias mostrarán imágenes de extensas áreas del país envueltas en llamas. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el periodo de mayor riesgo se extiende de agosto a noviembre, y este escenario se ve cada vez más agravado por los efectos del cambio climático.
“Ahora los incendios han ocurrido incluso desde el mes de abril”, advierte Karin Kancha, coordinadora regional del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), quien insiste en la necesidad de anticipar la respuesta y no esperar a los picos de la emergencia para actuar.
-
Recomendados:
- LG presenta sus principales innovaciones en inteligencia artificial exhibidas en el CES 2026
- Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas
- ¡Enamórate volando!: SKY lanza oferta de viajes baratos desde Lima con descuentos de casi el 50%
En este informe analizamos los avances y limitaciones del país frente a una temporada de incendios que cada año se intensifica y expone fallas estructurales en la gestión del fuego. En ese recorrido, nos acompaña Kancha quien comparte la experiencia de Predes y las lecciones aprendidas en el trabajo de campo.
Un 2024 que dejó lecciones duras
Los datos de 2024 fueron alarmantes. En septiembre, MapBiomas Perú registró el mayor número de incendios desde 2015, con Ucayali a la cabeza, seguida de Madre de Dios, Huánuco, San Martín y Loreto. El COEN reportó además cerca de 400 animales muertos y más de 5000 afectados.
 En Cajamarca, pequeño oso hormiguero logró huir del fuego y fue liberado por el Serfor. (Foto: Serfor)
En Cajamarca, pequeño oso hormiguero logró huir del fuego y fue liberado por el Serfor. (Foto: Serfor)
A estos datos se suma un análisis de Paskay, el cual señala que desde 2020, el sistema FIRMS de la NASA detectó 817 634 incendios en la Amazonía peruana. La cifra es tan abrumadora como sus visibles consecuencias. Ecosistemas debilitados, pérdida de biodiversidad y comunidades que respiran humo durante semanas. Se suma así otra presión sobre nuestra Amazonía, que ya sufre por la minería y tala ilegal y la ocupación desordenada del territorio.
Sin embargo, mientras los incendios se intensificaban desde principios de septiembre, el Gobierno recién declaró el estado de emergencia el 18 de ese mes. Para entonces, las llamas ya habían afectado a 22 de 24 regiones, dejado 16 personas fallecidas, más de 140 heridos y 2000 damnificados.
La ley antiforestal: demanda, fallo y efectos
La mayoría de estos siniestros empiezan con el uso del fuego para actividades agropecuarias y la expansión agrícola, es decir, para limpiar chacras o abrir nuevas áreas de cultivo. Una actividad que termina descontrolándose. A esto se suman sequías más largas y calor extremo por el cambio climático, que hacen que cualquier chispa se convierta en un incendio. No obstante, expertos vienen advirtiendo desde el año pasado que la llamada «Ley Antiforestal«, se muestra como un factor que agrava aún más esta emergencia.
La norma flexibiliza los requisitos para usar tierras que antes estaban bajo protección y traslada al Ministerio de Agricultura la decisión sobre la zonificación forestal, restando peso al enfoque ambiental. El exministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, señaló que esta norma legitima la tala y quema de bosques con el argumento de “sanear” la propiedad. Ana Leyva, de CooperAcción, recogió testimonios en Madre de Dios que muestran cómo traficantes de tierras usaron la ley para depredar bosques y luego intentar legalizar sus acciones.
En este marco, en septiembre de 2024, la investigadora Lucila Pautrat presentó una denuncia penal contra el entonces premier Gustavo Adrianzén y varios ministros por facilitar la deforestación y responder tarde a la emergencia. Además, un análisis de Jimpson Dávila, abogado y docente adjunto de la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la PUCP subraya que los incendios forestales no pueden entenderse de manera aislada, sino dentro de un entramado de causas sociales, económicas y políticas que van más allá de las comunidades locales.
“Es un error simplificar el problema de los incendios forestales atribuyéndolo solo a prácticas culturales. Debemos reconocer que existen múltiples factores, como el cambio climático, las economías ilícitas y las políticas que fomentan la deforestación”.
Manejo integral del fuego
Para Karin Kancha, el actual enfoque normativo sigue atado a la prohibición general y frena un modelo de prevención moderno: “Nuestras leyes son coercitivas y te prohíben de plano la quema”. Por eso plantea desde Predes un cambio hacia el manejo integral del fuego, una práctica aplicada en otros países que combina prevención, control y adaptación. Este enfoque reconoce que el fuego puede cumplir un rol positivo en determinados ecosistemas y que su uso tradicional por comunidades indígenas es parte de la gestión sostenible del territorio.
“Desde el comité técnico hemos presentado una propuesta de manejo del fuego a la PCM y a la secretaría de gestión de riesgos, para que se revise la legislación y se aborde este tema a nivel nacional», destaca la especialista.
 Pueblos indígenas trazan estrategia climática frente a incendios forestales y sequías. (Foto: Aidesep)
Pueblos indígenas trazan estrategia climática frente a incendios forestales y sequías. (Foto: Aidesep)
En esa misma línea, hace un mes Aidesep reunió en Moyobamba a líderes indígenas y aliados en el Diálogo de Saberes sobre Incendios, Sequías y Adaptación Climática. Allí se debatió cómo recuperar el manejo tradicional del fuego y combinarlo con herramientas modernas como la georreferenciación o los sistemas de alerta temprana. Se resaltó que esta integración debe fortalecer el control comunitario y no reemplazarlo, poniendo en el centro la vigilancia territorial, los protocolos comunales de manejo del fuego y la restauración de paisajes degradados.
Cusco avanza con modelo ejemplar de prevención de incendios
En Cusco se viene mostrando una ruta ejemplar para otras regiones. Kancha comparte que desde hace diez años funciona un comité técnico regional que ha impulsado brigadas, equipado a bomberos forestales y puesto en marcha un plan de prevención. El 7 de mayo se realizó el I Encuentro de Brigadas, con demostraciones prácticas, participación de instituciones de primera respuesta y la presentación de un manual de prevención elaborado junto a la Universidad Andina y Predes. “En Perú no tenemos la capacidad operativa de combatir incendios a gran escala; por eso el énfasis debe estar en la prevención”, subraya Kancha.
Asimimo, la región acaba de actualizar su Estrategia Regional Frente al Cambio Climático al 2050, construida de forma participativa con comunidades, academia e instituciones. El documento incorpora enfoques intergeneracional, intercultural y de género, y plantea medidas frente a retos como la escasez de agua, las plagas, los impactos en el turismo y el aumento de incendios en pastizales. La experta también nos cuenta que en septiembre, Cusco será sede de un encuentro macrorregional para hacer incidencia en prevención de estos siniestros y en la reforma de la política pública.
“Lo que buscamos es fortalecer la prevención e incidir para que el manejo del fuego se incluya en la legislación. No podemos quedarnos solo con sanciones que casi nunca se cumplen; necesitamos reglas que permitan trabajar la tierra de manera segura y evitar incendios.”
 I Encuentro de Brigadas de incendios forestales en Cusco. (Foto: Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Oficial)
I Encuentro de Brigadas de incendios forestales en Cusco. (Foto: Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Oficial)
Perú refuerza la prevención de incendios forestales
En julio, el Minam recibió de España una donación de 12 palets con equipos especializados para combatir incendios forestales en áreas naturales protegidas del Perú. La entrega fue gestionada por la asociación En el Medio como parte de un convenio con el Sernanp, que también contempla capacitaciones técnicas y acciones de voluntariado para reforzar la gestión ambiental en el país.
Por su parte, el Serfor ha puesto en marcha distintas acciones para prevenir incendios durante el año. En Atalaya (Ucayali), organizó talleres interculturales con casi 50 comuneros asháninka, ashéninka, yine y shipibo-konibo, donde se revisaron causas, zonas seguras y responsabilidades, uniendo saber tradicional y técnica junto al Programa Bosques. Mientras, en Junín, productores asháninka y nomatsigenga aprendieron a construir fajas cortafuegos, una estrategia clave para proteger sus bosques y las plantaciones forestales comerciales de posibles incendios.
En Amazonas, más de 40 participantes culminaron un curso intensivo como brigadistas municipales; en Piura se trabajó con apicultores para prevenir incendios en los bosques secos; y en Puno se entregaron 450 herramientas a 10 comunidades alpaqueras para retener agua y reducir riesgos. Todas estas iniciativas forman parte de la Estrategia de Intervención y del Plan Multisectorial 2025–2027.
El inicio de una nueva temporada de incendios forestales vuelve a poner a prueba la capacidad del país para anticiparse y proteger sus bosques. Las experiencias locales demuestran que la prevención es posible, pero requieren mayor respaldo y coherencia desde la política pública. Luego de las lecciones que nos dejó el 2024 y años anteriores, el desafío es pasar de las reacciones tardías a una estrategia integral que combine saberes tradicionales, ciencia y voluntad política para que el fuego deje de ser sinónimo de tragedia.
Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión